El distribuidor
Gian Carlo sacó la estampita del
cajón de la mesa de luz y la besó. Abrió la billetera y sacó otra estampita.
Las puso juntas, paraditas contra el florero de porcelana. Siempre el mismo
procedimiento, como un ritual. Las miraba fijo y se concentraba en la plegaria
que repetía desde pibe: «Santa María, virgen y madre, acompaña a este pecador
en sus sueños y en el día de mañana. Amén». El amén era lo más importante de
todo. Después apagó la luz del velador.
Dormía solo. Estaba acostumbrado, su
trabajo lo llevaba a diferentes ciudades. Siempre en hoteles distintos. En
Buenos Aires recibía cajas de cartón que debía abrir, clasificar y luego
distribuir. No conocía al que las mandaba, ese era todo el contacto. Las
direcciones de los lugares donde debía distribuir la mercadería venían en un
papel aparte que le llegaba por correo. A veces lo recibía varios días antes
que las cajas, otras veces, después. Y entonces empezaban los viajes. En tren,
en ómnibus. Según la ciudad. No siempre eran las mismas ciudades. De tanto
viajar, no le quedaba tiempo para conocer una chica, como quería su madre.
Además no le gustaban las chicas. Luego de finalizado cada viaje, cada entrega,
mandaba un fax dando cuenta de las ventas y, sin que nadie se lo indicara, iba
al banco convenido y retiraba un cheque a su nombre. Era así de sencillo. Y le
dejaba tiempo para ir al gimnasio. Que fuese un trabajo solitario, un poco
anónimo, no le molestaba. Siempre había sido así, desde que lo heredó de un
primo que se fue a vivir a Italia. Antes de que su madre muriese, hacía cuatro
años. Ahí fue cuando comenzó a ir al gimnasio de la calle Bulnes. Iba a eso de
las nueve o diez de la noche, a la hora que no se histeriquea sino que se
entrena a conciencia.
Esa noche no podía dormir. Encendió la luz y miró la
estampita. –Virgen Santa, pídale a mi madre que me mande el sueño para el
descanso necesario, amén.
– ¿Qué pasa?–, oyó.
Gian Carlo encendió la luz y miró
del otro lado de la cama: – ¿Qué hacés acá todavía?
–Disculpá, me quedé dormido, –dijo
el pibe acostado del otro lado de la cama. No tendría más de veinte años, el
pelo muy amarillo, como un canario, y la piel oscura. Era flaco, tenía ojos
negros y pestañas largas. El pibe le tomó la mano y se la besó. Todo tan
normal, como si perteneciera al cuadro doméstico. Le dio besos cortitos y
levantó los ojos. Sonreía y no se le veían los dientes, los labios gruesos se
torcían como una lombriz.
– ¿Qué es esa tarjeta Gian?,
–preguntó el pibe.
–No es una tarjeta, animal. ¿O qué ves aquí? ¿Mi nombre y mi
teléfono?
Pero no le mostró la imagen,
enseguida la puso en la billetera.
–Sólo preguntaba, cielo –dijo el
pibe, y agregó– Estás desvelado.
–Andate ya si no querés que te mate.
El pibe escondió la cara debajo de
las sábanas.
–Apurate –insistió Gian Carlo–
¿Gaby, te llamás no? Vestite y andate.
–Gabriel.
Cuando se levantó de la cama, Gian
Carlo olió durazno. Después lo vio buscar la ropa desparramada en el piso,
sentarse sobre la moquet y luchar con el jogging. Dio vuelta el pantalón, buscó
los agujeros de las piernas.
Gian Carlo se acordó de esa tarde,
en el gimnasio. Había trabajado los pectorales con las mancuernas de cinco
kilos, y paró a tomar un trago de gatorade
de frutas tropicales. Esta ninfa con olor a durazno se le acercó, le rozó los
hombros y le dijo, ¿me convidás?. Después arrimó la nariz a la botella y
aspiró, como si oliera un perfume.
–Frutas tropicales, mi preferida, –dijo, lo miró y bajó los
párpados. Tenía una calza roja de lycra, musculosa verde, flamante, y
zapatillas con suela fosforescente. La vincha le empujaba el pelo hacia atrás y
se le veían las raíces negras. Le devolvió la botella y, frente al espejo,
empezó a levantar la barra. Él se fue a la prensa y trabajó los dorsales. La
ninfa lo miraba por el espejo. Cada dos por tres iba al bebedero; abría la boca
grande y sacaba la lengua. Gian Carlo hizo un esfuerzo por concentrarse, había
estado cuatro días afuera, sin entrenar y ya se sentía fofo.
–Me fascinan tus rulos, –le dijo el
pibe después, en el vestuario. Gian Carlo ahora reconocía que no pudo
resistirse.
Lo trajo a su casa. A él le gustaba
en su casa. Podía echarlos cuando se hartaba. No entendía como la ninfa se
había quedado hasta el tiempo íntimo, cuando recitaba su plegaria. Además
estaba seguro de que le había mostrado la Colbert y la Magnum. Eso generalmente
los aterrorizaba. Gabriel debe haber creído que era parte del juego, si había
sido un obediente lacayo desde el momento que entraron a la casa. ¿Qué hacía
ahí todavía ese imbécil?
Gian Carlo sacó la Magnum de atrás
de la almohada. La besó.
– ¿No te dije que te fueras?
–Nada de juegos peligrosos, cielo,
ya me voy.
Gabriel se pasó el pulóver por el
cuello. Sacó el flequillo y los ojos.
–Sacátelo, –le ordenó Gian Carlo.
–¿Qué?
–Que te saques el pulóver.
Gabriel se sentó sobre la moquet y
lo miró.
–Tengo ganas de contarte sobre mi
trabajo, –dijo Gian Carlo–. Mi trabajo es secreto, ¿sabés?
–No.
– ¿No qué?
–No, no sé qué tan secreto es tu
trabajo, pero me imagino que te debés sentir muy solo.
–No, querido, nunca me siento solo,
yo soy el lobo estepario, ¿sabés quién es el lobo estepario?
–No, pero me gustaría saber.
–El lobo estepario es un animal
feroz, Gabriel, y solitario. Quiere
estar solo. Solamente se enoja cuando alguien se mete en su camino. La estepa
es su hábitat, ¿sabés lo que es la estepa?
–Es como un desierto, ¿no?
Sonó un timbre. Gian Carlo se paró
de un salto. –Debe ser una entrega, dijo.
–¿A ésta hora?
–A cualquier hora. Esperame aquí,
voy a abrir abajo.
Gian Carlo salió de la habitación,
cruzó el living, abrió la puerta de entrada y tomó el ascensor. Cinco minutos
después volvió cargando una enorme caja marrón. Al pasar la puerta vio la
magnum sobre la mesita del living, al lado del sofá, y a la ninfa a cinco
centímetros de la mesita.
–¿Qué hacés acá?, te dije que
esperaras en mi habitación, –dijo.
–No hice nada.
Lo vio mirar la magnum. Con la caja
en los brazos, dio la vuelta alrededor del sillón de terciopelo.
–Correte, la pongo sobre el sofá,
está pesadísima, –dijo Gian Carlo.
Gabriel dio un paso al costado, más
cerca de la puerta.
–Te dije que no te vayas.
–Me quiero ir.
Gian Carlo lo miró fijo. Lo
vio estirar un brazo hacia la magnum. Entonces saltó para alcanzar el arma
antes que él, chocaron en el aire y cayeron juntos sobre el sofá. La caja se
desplomó sobre el piso, al lado del sofá. Gabriel y Gian Carlo levantaron la
cabeza y miraron el contenido de la caja. Se había abierto en un costado, y se
escapaban miles y miles de estampitas de la Virgen, rosarios de plástico,
cruces de madera, medallitas; todo en cajitas de plástico transparente.
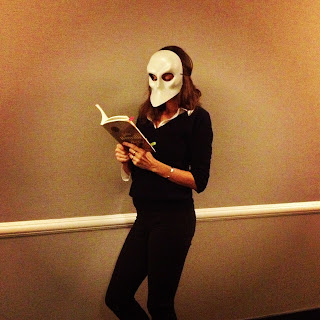
No hay comentarios:
Publicar un comentario
charlemos por acá